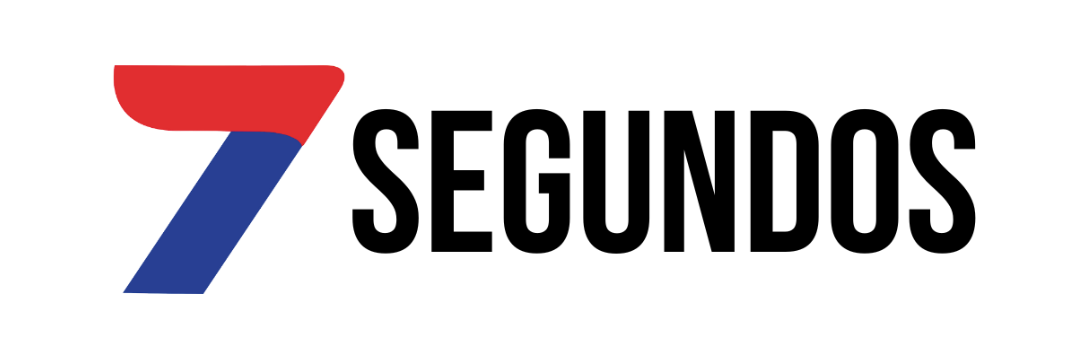OPINIÓN, ANDRÉS A. AYBAR BÁEZ, para 7 SEGUNDOS.- Estábamos desayunando en el Parque Colón, mi hijo Andrés Gustavo y yo, disfrutando de una mañana serena en la Zona Colonial en el día de mi cumpleaños. Él vive en Nueva York y, en medio de la conversación, se le ocurrió cruzar la calle para visitar la Catedral Primada de América y tomar el tour guiado por audífonos. Acepté su propuesta sin pensarlo mucho. Lo que comenzó como un paseo familiar terminó convirtiéndose en una lección de historia viva.
Al llegar frente al sepulcro de mi bisabuelo, Buenaventura Báez Méndez, sentí el peso de la historia sobre los hombros. Me quedé en silencio, observando aquella lápida sencilla que guarda a un hombre tan vilipendiado como incomprendido. Esa visita despertó en mí una pregunta que muchos evaden: ¿fue realmente Báez un vende patria o un visionario que entendió antes que nadie la vulnerabilidad estructural de nuestra nación?

Porque, viéndolo con los ojos del 2025, no parece tan lejano el dilema que enfrentó. En su época, la amenaza no era solo la miseria o la guerra, sino la presión demográfica, económica y política de la vecina Haití —esa represa humana que hoy sigue tensionando nuestra frontera y nuestra institucionalidad.
Mientras caminábamos por las naves góticas, le dije a Andrés Gustavo:
“Mira, quizá Báez no buscaba una anexión por debilidad, sino por previsión. Vio lo que Haití representaría para nosotros y lo que Estados Unidos representaba —y aún representa— como garante de estabilidad.”
Porque, si somos honestos, la República Dominicana de hoy sigue siendo dependiente del apoyo económico estadounidense y se sostiene sobre un modelo financiero basado en deuda externa, turismo y remesas. No somos anexados, pero somos deudores nacionalistas: operamos, en el fondo, un país con déficit estructural, un negocio que apenas se mantiene abierto gracias al crédito y al favor de nuestros socios del norte.
Lo que Báez vislumbró —y que pocos entendieron— fue que, sin inserción internacional, no habría viabilidad económica ni defensa posible ante la presión haitiana. Esa lucidez, que en su tiempo se llamó traición, es hoy simple realismo económico. En vez de anexión, tenemos endeudamiento; en vez de protectorado, dependencia. La diferencia es semántica, no estructural.
Y sin embargo, la historia ha sido cruel con él. Pedro Santana, que coqueteó abiertamente con la restauración española y finalmente promovió la anexión de 1861, es recordado con menos severidad que Báez, a pesar de haber acercado el país a la tutela de la corona que tanto costó expulsar. Pero juzgar a los hombres de hace ciento cincuenta años con la mentalidad del presente es un ejercicio de arrogancia histórica. En su tiempo, gobernar la República era como pilotar una nave sin brújula ni timón, en un mar de intereses coloniales y pugnas internas.
Hoy seguimos siendo, aunque nos duela admitirlo, una economía dependiente, sostenida por flujos externos, con una deuda pública que ronda el 47 % del PIB y un aparato institucional frágil. Nuestra moneda lleva el rostro de Duarte, pero su valor depende más de Washington que de Santo Domingo. Nos llamamos latinoamericanos para diferenciarnos de los “americanos” verdaderos —los del norte—, aquellos a quienes la Doctrina Monroe reservó el continente “para los americanos”, refiriéndose, claro está, a los suyos.
Por eso suelo decir en mis clases que la independencia dominicana fue una epopeya política, pero no una emancipación económica. Trujillo y Balaguer lo comprendieron a su modo: ambos fueron hechuras del influjo norteamericano, guardianes de la frontera más simbólica del hemisferio. Quizás, si pensamos en voz alta, aquel voto que faltó en el Congreso de Estados Unidos para concretar la anexión que propuso Báez no fue por respeto a Duarte, sino por la complicación que suponía Haití. Porque en política internacional, como dicen los americanos, business is business, y la isla de Santo Domingo —con su dualidad étnica, histórica y económica— nunca fue un negocio simple.
Por eso, no se puede juzgar a Buenaventura Báez sin entender la geopolítica de su tiempo. No fue un entreguista, fue un hombre que buscó anclar la República en el mapa de la supervivencia. Un estratega que prefirió la alianza al aislamiento, el crédito al colapso, la diplomacia al caos. Su error fue adelantarse a su siglo, ver lo que otros no quisieron ver: que la independencia absoluta, sin poder económico, es una quimera.
Al salir de la Catedral, Andrés Gustavo me miró y dijo:
“Entonces Báez vio el futuro.”
Y sí, lo vio. Lo vio con la claridad de quien entiende que las naciones pequeñas no sobreviven por el grito, sino por la inteligencia de sus pactos.
Hoy, más de ciento cincuenta años después, la República Dominicana sigue debatiéndose entre el orgullo de su independencia y la realidad de su dependencia. Seguimos siendo, en esencia, lo que Báez intuyó: un país que necesita de los demás para existir, pero que no debe avergonzarse de ello. Quizás algún día la historia lo mire con justicia y reconozca que, si Duarte fue el idealista que soñó la nación, Báez fue el pragmático que intentó salvarla del abismo que representaba —y aún representa— la eterna dependencia financiera con la que seguimos cuadrando nuestro presupuesto.